El Caribe tiene colores y sabores ancestrales
Lo tradicional lucha por sobrevivir a los cambios culturales entre las nuevas generaciones

La creciente urbanización, la desaparición de los patios donde crecían alimentos silvestres y los cambios en las rutinas de los hogares incide en la gastronomía tradicional. Desde la Acción Social, la Sede del Caribe se propone revitalizar el patrimonio limonense como una manera más de fortalecer los lazos culturales de las nuevas generaciones con su herencia ancestral. El “rice and beans” es el plato caribeño más conocido de la región. Foto Laura Rodríguez
“Me involucré en el proyecto de “Salvaguarda Cultural Gastronómica del Caribe Limón” (EC-594), coordinado por la profesora Cianie Barttley Martin, porque para mi es muy importante pasar a nuestros hijos y nietos, y en mi caso a mis estudiantes, esos detalles que nos caracterizan, lo que nos identifica, para que participen en talleres creativos y tengan estas experiencias, esa es mi preocupación. Me alegra tanto que la UCR haya tenido esta iniciativa”, afirmó la Lic. Luisa Francis Scoth, docente de la Escuela Olimpia Trejos López, en Limón Centro.
Así como ella, el año pasado otras 800 personas se sumaron a este proyecto de Acción Social (VAS), una propuesta de intervención comunitaria de la Sede del Caribe (SC-UCR) que inició en el año 2022 para crear espacios sociales donde jóvenes aprendan de las destrezas culinarias de las personas mayores.
“Queremos rescatar todo el valor cultural porque hemos perdido esa esencia, no tanto entre adultos, sino entre los jóvenes porque todo es comida rápida, y queremos crear un espacio grande dentro de la universidad para que la gente pueda llegar para aprender la esencia de la preparación de un un patí, un rice and beans o un pollo caribeño”, dijo Barttley.
“La cocina limonense se diferencia de otras por la peculiaridad de su composición étnica, existe una gran gastronomía producto de las diferentes culturas indígenas, afro o jamaiquina. Lo caribeño y africano es evidente, pero también existe gran influencia china e hindú”, acotó Barttley.
La docente universitaria comentó que el proyecto impacta en centros educativos, instituciones de adultos mayores y otros espacios en los que se brindan charlas, y las personas comparten cómo se hacen los platillos. No solo se aprende de alimentos, también se aprende sobre el uso y beneficios de las hierbas en la vida cotidiana del Caribe.
Según Barttley la mayoría de personas jóvenes se sientan a comer, pero desconocen cuál es su proceso, Por eso, “cuando nos trasladamos a las escuelas las personas se sorprenden de que la universidad no es sólo academia, y esta parte de nuestra Acción Social les sorprende. Trato de llevar infografías, folletos sobre las recetas para que las lleven a sus casas”.
De los patios a las mesas
“Desde que tengo uso de razón soy del campo, soy de Matina. Nos enseñaron a cocinar los alimentos porque mami trabajaba y los hermanos nos íbamos turnando. Luego de los oficios del hogar siempre se nos inculcó que los fines de semana teníamos que cooperar con la elaboración de alimentos. Recuerdo que compartíamos con los vecinos los ingredientes que se conseguían en los patios”, relató Hortensia Smith Hill, que a sus 73 años sigue enseñando a las nuevas generaciones lo aprendido en su niñez.
Smith Hill es una asidua promotora cultural limonense que se sumó al esfuerzo de la SC-UCR para “transmitir mis conocimientos, cosas que aprendí de los adultos, porque no se trata de aprender y guardarlo para una misma. Cuando la profesora Barttley me invita, voy para explicar cómo se hacen las comidas, sobre la compra de los ingredientes y voy enseñando cómo se elabora cada plato que se basan en granos, las raíces y tubérculos”.
De acuerdo con lo narrado con Smith, unos alimentos que se consumían entre semana, pero el de “dominguear era el 'rice and beans' o 'rice and peas', este segundo que se hace con un frijol de palo, porque dependiendo de las zonas así varía la forma de cocinar. Además, intercambiábamos ingredientes como la yuca, los chiles picantes, la flor de jamaica o el maíz; pero las casas de ahora no tienen patio, pero yo sigo compartiendo”.
El sincretismo de sabores
Aunque en la Región Huetar Caribe confluyen diversas culturas, desde las comunidades indígenas y los flujos migratorios de los siglos XIX y XX, existen pocos estudios sobre cómo los aportes se fusionaron para dar forma a los actuales hábitos alimentarios.
No obstante, aseguró Barttley, hay “una especie de trance” entre algunos ingredientes de la caribeño con lo indígena. Al respecto, la antropóloga Dra. Giselle Chang Vargas, detalló que lo culinario siempre ha viajado en las mochilas de los inmigrantes y aquí se mezcló con lo indígena. “La cultura costarricense se configuró con el aporte de amerindios y migrantes, entre los que destacan los chinos, italianos y afrocaribeños insulares que llegaron en distintas oleadas durante la segunda mitad del XIX”.
“Los ingredientes particulares, como cierto tipo de hortalizas, vinieron con los antillanos que los sembraron en tierras limonenses. Trajeron en su equipaje material e inmaterial, las recetas de las islas, algunos procedentes de la memoria colectiva africana (…) y les fueron incorporaron productos nativos como la yuca o “cassava”, el pejibaye, entre otros”, citó Chang.
Pese a estas vinculaciones, “en la academia no se estudia la tradición alimentaria, solo por excepción en Antropología, y en las Ciencias Básicas se abordan en ocasiones como malas hierbas; menos sabemos cómo se vinculan los alimentos con la memoria social en las nuevas generaciones”, añadió el magister Romano González Arce, nutricionista y antropólogo que ha estudiado la relación entre lo gastronómico y la herencia cultural. El investigador subrayó que “se requiere mayor investigación en Etnobotánica, Nutrición, Biología, Agronomía y Química”.
La influencia de lo urbanístico en la dieta patrimonial
Para Hortensia Smith Hill, los cambios en la dieta caribeña tienen que ver con “el desarrollo porque trae muchas consecuencias, como la desviación de ríos, de diques y que ya la gente ya no tenga patios en sus casas”.
El magister González Arce coincidió con Smith Hill porque es evidente que “debido al crecimiento urbano se perdió el solar o la pequeña finca porque la gente empezó a fraccionar para heredar, y aunque quedan en la misma familia, cada vez el espacio es mUY reducido para sembrar. Pero además los planes urbanísticos no piensan en un lugar para que reproduzca las prácticas agrícola, y más bien la tendencia es enzacatar y a lo sumo al borde sembrar algo alrededor; y ahora incluso hasta se usa césped artificial”, complementó el profesor González.
Asimismo, continuó González, en la cocina patrimonial se recolectaban plantas silvestres que “nacían solas”, como raíces, frutas, leguminosas y hortalizas silvestres. Pero la modificación de sus hábitats naturales, la urbanización, el uso de plaguicidas y los cambios de roles de género han incidido en su práctica. “En la actualidad, menos gente reconoce esos alimentos y la cultura se reproduce practicándola, sino queda como pieza de exposición o se reduce a espacios festivos como los conocidos turnos”, aseveró.
Pero frente a esta lucha entre lo contemporáneo y lo heredado, el proyecto de EC-594 sigue haciendo aportes. La profesora Barttley agregó que desde el año pasado se está trabajando para crear “una ruta gastronómica, ir a diferentes restaurantes que están haciendo la comida caribeña como debe ser; todo esto con el apoyo del Comité Étnico, la Cámara de Turismo, pero teniendo claro que nuestra zona tiene diferentes sabores”.
Sabores naturales de antaño
El calalú es una planta tropical que se consumía habitualmente en el Caribe costarricense en sopas o picadillos. Los actuales diseños urbanísticos, el uso de agroquímicos y las nuevas tendencias alimentarias lo desplazaron. El reconocido Walter Ferguson lo inmortalizó en su obra musical “Callaloo”.
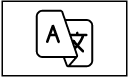
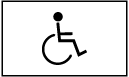
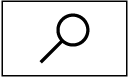





| Comentarios |